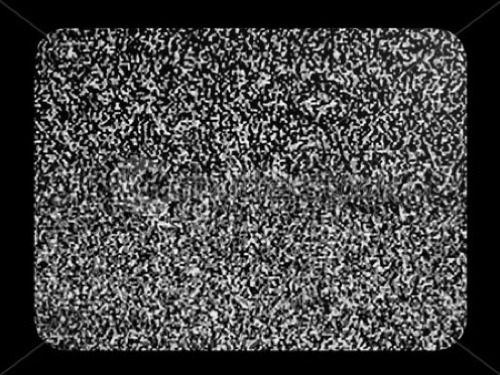FELIZ RUIDO

Artículo de principios de año para la Revista Mombaça.
MÚSICA Y RUIDO
¿Qué es el ruido? La pregunta no es cómoda e incluso genera tensión. De todas las definiciones que he podido leer -y escuchar- a lo largo de estos años en textos especializados, criticas de música o ensayos de estética, me quedo, por lo que nos condiciona en el siglo XXI, con la apreciación del artista sonoro japonés Merzbow: “Si el ruido es un sonido molesto, entonces el Pop es ruido para mí”. La sentencia, más que por su explicación, aporta amplitud a un término cargado -por tradición- de excesos oscuros. Lo que el artista japonés viene a decir es que el ruido ya no se define por lo qué es, sino por lo qué representa: un mismo ruido puede ser sublime y grotesco; violento o delicado. Esta nueva dimensión, dentro y fuera del sonido, amplía el concepto que se tenía de una “perturbación” o “alteración”. Ya no es suficiente acotar su significado entre las cavidades del infierno, ahora sabemos que el paraíso, además de aburrido también puede ser ruidoso.
En la música, parte del público y la crítica especializada continúan identificando el ruido con un sonido estridente, a menudo desordenado y molesto. A mi modo de ver, la confusión que arrastramos con este concepto deriva de una larga tradición desarrollada durante el siglo pasado, cuando se relacionó toda alteración con la disonancia. Parte de responsabilidad en esta percepción tan estrecha viene de la revolución musical, con sus orígenes en la música dodecafónica y sus posteriores excesos con el futurismo o las performances de Fluxus. Sin embargo, a día de hoy, la música industrial o el mismo “noise” digital, en que el Merzbow se encuentra como pez en el agua, se me antojan bastante limitados para explicar el presente y, sobre todo, el futuro. No tenemos más que remitirnos a la reciente ganadora del premio Turner –por primera vez cayó en un artista sonoro–, la escocesa Susan Philipsz. Una de sus instalaciones pasa por poner en espacios públicos canciones cantadas a capela por la propia artista. El público, en muchos casos, percibe el hilo musical de estos lugares como si un sonido incomodo se amplificara por los altavoces. Aquí, la alteración ya no depende de la intensidad, sino de la estética: el ruido se ha camuflado entre las melodías desafinadas y genera malestar porque, debido a la constante repetición de fórmulas sonoras a través de los “muzaks”, hemos educado nuestra escucha de tal forma que reacciona ante una alteración acústica; y su voz cantando con pocas dotes musicales lo es.
En el siglo XXI el ruido ya no suda, es de guante blanco y, en algunos contextos hasta de terciopelo. Uno de los casos sobre los que más se ha escrito tiene que ver con la arpista Joanna Newsom. Con su música se ha compuesto la autentica banda sonora del ruido contemporáneo en los círculos del Pop comercial: sin electricidad, sólo un arpa y una voz mágica. De forma análoga a Susan Philipsz, Joanna Newsom representa en el canón musical la disonancia y el silencio: el más molesto de los ruidos contemporáneos. La que probablemente pasa por ser la artista más brillante de la música popular en lo que llevamos de siglo, representa un “dolor de cabeza” a la industria musical y, también, entre algunos públicos que la consideran “chillona”. En su música hay dos peculiaridades que muchos de sus detractores podrían considerar ruidos: la primera tiene que ver con su sonido, de estructuras abiertas, composiciones largas, cambios de ritmo, de melodía, etc.; y sobre todo, la segunda es su particular voz de adolescente rural que, a día de hoy, resulta una provocación porque rompe el estándar de chica cantando con voz empalagosa. Es decir, Joanna propicia el mismo rechazo sonoro dentro de la música comercial que, pongamos por caso, un artista heavy a los melómanos clásicos.
Es curioso como a lo largo del pasado siglo se han incorporado a nuestro imaginario determinados clichés vinculados al ruido: el del Heavy Metal, por ejemplo, es uno de ellos. Si vemos en la televisión la noticia de una universidad demostrando que los fetos viven más felices escuchando a Mozart, inmediatamente asociamos la música clásica con el más hermoso de los sonidos. Otra cosa sería si los científicos ponen Heavy a una mama embarazada y firman un estudio por el que se recomienda programar sesiones de una hora diaria; esto ya no nos encajaría. Otra noticia tópica de este modelo de control social fue cuando la prensa se hizo eco sobre las torturas a los presos de Guantánamo sometiéndolos a sesiones musicales con gran volumen. Aquí, según se interpretaba a través del comunicado, el suplicio no era poner una canción a toda pastilla, sino, más bien, que el castigo pasaba por escuchar grupos de rock. Nuestro subconsciente ya ha asociado determinadas imágenes y desde luego ninguna de ellas pasa por martirizar a unos presos poniéndoles Vivaldi a noventa decibelios; aunque a efectos prácticos el efecto hubiese sido el mismo.
Todos estos ejemplos hay que contextualizarlos en la revolución tecnológica que durante la última centuria acompañó la reproducción: desde el viejo cilindro hasta el formato comprimido de la actualidad. Es sorprendente, a pesar de su incidencia en nuestra escucha, como la llamada música enlatada ha sido relegada a un segundo plano entre los elementos que más influyen en el gusto musical; y, sin embargo, nada sería igual sin las dos grandes acciones vinculadas al soporte sonoro: portabilidad y repetición. La batalla por conseguir el sonido perfecto a lo largo de los últimos 120 años -desde que Edison inventó el cilindro fonográfico- es, también, la historia del ruido. Su evolución tecnológica explica cómo hemos configurado nuestro gusto musical y, por oposición, el ruido. En sus orígenes, la capacidad de almacenar información en un cilindro o un disco, limitada durante varias décadas entre dos a cinco minutos, modificó buena parte de la estructura musical a canciones más breves y directas, sin largos recorridos: desde entonces toda canción “pop” que pase de los cinco minutos es considerada una provocación. De forma paralela, la lucha contra el tiempo tuvo un compañero de viaje inseparable: el ruido de fondo. Si bien, la primera de las limitaciones pronto fue relegada a los archivos de la historia gracias a la aparición de la cinta magnetofónica o el microsurco, el otro defecto sonoro o “fritura analógica” no ha tenido su defunción hasta la llegada de la tecnología digital. Se habían pasado un siglo demonizando el ruido de fondo -el del rozamiento- hasta que en la década de los ochenta apareció el silencio digital, aquel que desempolvaría de su letargo los secretos ocultos de la orquesta detrás de las impurezas del registro analógico. Fue la gran mentira de una transformación tecnológica que sacrificó una forma de escucha, mecánica y natural, por otra, artificial y virtual. Desde entonces no se ha hecho más que modificar nuestro sentido del oído y así, en pocos años, hemos pasado del silencio digital a las frecuencias “inaudibles”. Los formatos comprimidos ya no nos hablan de ruido de fondo, sino de sonido basura, el que no molesta al oído, pero ocupa espacio y, por lo tanto, es un estorbo. Con los “ceros y unos” nació el ruido virtual, ese mismo codificado detrás de los mosquitos, un artefacto, icono de nuestro tiempo, emisor de altas frecuencias audibles sólo por jóvenes. Estos “bichos” generan un ruido insoportable con el que espantan a los adolescentes concentrados en determinados espacios públicos, pero que los adultos de más de treinta años no percibimos porque ya hemos perdido esa sensibilidad en nuestro sistema auditivo. Este el futuro: el ruido genético a la carta.
Así pues, el soporte sonoro no sólo ha modificado nuestra percepción acústica, también el concepto de ruido. Un modelo de artistas que a mediados del siglo pasado formarían parte de la música tradicional, en la actualidad, con el mismo discurso, se clasifican entre la experimentación y la vanguardia. El progreso ensucia por dentro -o por fuera- el sonido y contagia, gracias a los modernos medios de difusión, fórmulas y patrones sonoros cada vez más estereotipados, de ahí la escurridiza y subjetiva apreciación del termino.
En cualquier caso los jóvenes –y no tan jóvenes– artistas del presente continúan aproximándose al error musical y, sobre todo, desentrañando algunos de los secretos sonoros del pasado. Una de las escenas más excitantes y sugerentes tiene que ver con la recuperación del “ruido de fondo” analógico y los sistemas de reproducción sin amplificar. Ambas referencias han propiciado una etiqueta bastante interesante llamada Hauntology, que sería algo así como si hiciésemos del defecto natural de las grabaciones acústicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX un efecto sonoro. Esta estética es recuperada de forma magistral por Philip Jeck y Leyland Kirby -también conocido por The Caretaker–. En los dos hay un destacado trabajo en favor de la memoria acústica y usan, ahora de forma conceptual, la fritura analógica que durante cien años acompañó la audición de la música enlatada. Algunas de sus grabaciones son viajes en el tiempo, sonidos contemporáneos envejecidos por procesos de degradación artificial, transportándonos a los orígenes de la música enlatada.
En el mismo espacio de la escucha, pero cambiando la estética antigua por la moderna, uno de los proyectos más interesantes es el de Gary War, cabecilla junto a otros artistas como Sun Araw, Zola Jesus, etc., del sonido “hypnagogic pop” (pop hipnogógico), una suerte de sonido en “segundo plano” muy propio de los años ochenta cuando la casete dejó algunos de los documentos sonoros más fascinantes de la época -impagables son las grabaciones piratas de conciertos con el ruido de fondo del ambiente-. En este caso, partiendo de esa atmósfera, también hay una lectura contemporánea del ruido desde una perspectiva digital, lo que transforma un ejercicio de nostalgia en una nueva banda sonora propia del siglo actual. Si los documentos sonoros de cilindros fonográficos, que algunos arqueólogos acústicos están recuperando desde las fonotecas, son el espejo de la Hauntology, en estos momentos youtube es un archivo de gran valor acústico, no sólo por la información, sino por el sonido digital de muchos de sus vídeos musicales que han sufrido esa transformación “hipnogógica” al pasar del formato antiguo al contemporáneo. Algún día, buena parte de esos sonidos de youtube, como en su época las casetes, remitirán a las generaciones del futuro a estos primeros años del siglo XXI.
A medio camino entre el polvo acústico de los discos de goma laca que Phillpip Jeck registra con gran sensibilidad y los nuevos sonidos pixelizados de Sun Araw, Gary War o el reciente disco funk de Toro Y Moi, hay que hablar del gran nombre de la música experimental de última generación: el americano Oneohtrix Point Never . Sus discos “Rifts” (2009) y “Returnal” (2010) son ya incunables del nuevo noise de guante blanco del siglo XXI; más poliédrico y amable que el antiguo glitch o error digital que tanto juego dio con el cambio de milenio. Oneohtrix también recupera sonidos del pasado y con ellos descubre el ruido de otra época: la de los sonidos planeadores del Krautrock o la Psicodelia.
Además de estas nuevas texturas auscultudas desde las profundidades de los soportes analógicos y digitales, también hay tipologías asociadas a la física de la reproducción. En este aspecto, la tecnología contemporánea ha propiciado otras formas de presentar algunos sonidos del siglo XX. Ahora, hablaremos del Drone y el Dubstep, dos estilos con diferente recorrido que han acomodado su discurso contemporáneo a la utilización de frecuencias increíblemente bajas gracias al empleo de las modernas tecnologías. Es lo que un amigo definió, de forma acertada después de un concierto de Sunn O))), como el hidromasaje sonoro. El primero de ellos, el drone, tiene su inspiración en el minimalismo, pero ha resucitado con fuerza en el siglo XXI gracias a la exploración física del feedback y otros errores analógicos de los amplificadores de válvulas o los altavoces de subgraves. Buena parte de culpa en esta revisión popular la tienen algunos nombres ligados al metal, si bien nunca debemos olvidar a los grandes maestros que, fuera de modas, son la verdadera luz de la música experimental: por ejemplo Charlemagne Palestine o Phill Niblock. De los muchos artistas aparecidos en la escena denominada Doom Metal, el grupo Sunn O))) es el que más ruido ha generado gracias a su directo abrumador y a unos discos pulidos con algunos destellos de Pop. Sus conciertos ponen al límite la física acústica; su trabajo con frecuencias está tan milimetrado que muchos artistas con mil vatios podrían destrozar más tímpanos.
Otro maestro del subgrave, limpiador de poros y máximo agitador de la música negra, sobre todo el Soul y el Dub, es Kevin Martin (The Bug) con su alias King Midas Sound. En esta otra versión del Dubstep, más ruidista, pero también glamourosa, Kevin Martin abrasa los diferentes ritmos del barrio –Soul, Reggae, Tri-hop, Hip-hop– con capas y capas de ruido blanco. Unos y otros perfilan un nuevo tipo de ruido más elegante, igual de abrasivo que el “noise” bizarro, pero vestido de etiqueta y, en muchos casos, al servicio de las músicas populares como las que Salem y Actress, los triunfadores del pasado 2010, ataviaron sus ritmos electrónicos.
Hasta aquí hemos repasado algunos de los nombres y etiquetas clave en los últimos meses. Esto no quiere decir que otros movimientos aparecidos bajo la protección de las nuevas tecnologías hayan desaparecido o estén relegados a otra categoría inferior. Sin duda el más fértil de todos es el que en su día –durante los noventa– se llamó “sonido microscópico”: ruidos minúsculos esculpidos con precisión cirujana por artesanos de la talla de Alva Noto y su sello Raster Noton. Pocos autores saben apropiarse del término “digital” con tanta personalidad e identidad como esta embajada alemana. A pesar de las modas, algunos viejos valores del arte sonoro de los noventa han vuelto y la puesta al día de clásicos, por ejemplo Peter Rehberg y su sello Mego, o los imprescindibles “Clicks & Cuts” del también resucitado sello Mille Plateaux, certifican el talento de sus respectivos proyectos. En el caso de Mego, el sello austriaco ha liderado el cambio de perfil hacia ese ruido “retro” abanderado por Oneohtrix Point Never y Emeralds. Entre la renovación e innovación, todavía han tenido tiempo para el ruido del portátil –especialidad de la casa durante los noventa– con los nuevos discos de Marcus Schmickler, Hecker o Robin Fox. Es en este mismo rango de frecuencias imposibles en el que el software ha facilitado un campo inexplorado, pozo de inspiración de nuevos artistas, donde destaca el genial trabajo de Astral Social Club (el ex Vibracathedral Orchestra, Neil Campbell), otro enmascarador de ritmos populares a base de ruidos digitales con los que genera interesantes sonidos contaminados.
Así, en un rápido repaso al ruido del presente, estas precipitadas referencias pueden ser las más interesantes porque testimonian y documentan, sobre todo, sonidos propios de ahora, de nuestra tecnología. Sin embargo, además, está el ruido de largo recorrido, el de “cuero negro” muy próximo a la “anti-musica” del avant rock. Aquí la lista sería muy amplia porque a grandes clásicos como Keiji Haino o los recuperados Swans de Michael Gira, maestro de la tensión y la angustia, se incorporan otros nombres en diferentes corrientes: Ash Pool en el Black Metal; el sofisticado jazz de Zs, una formación en progresión; o, por supuesto, los imprescindibles Wolf Eyes y con ellos toda la comitiva de jóvenes – Plurient, Yellow Swans, Sightings, etc.– que durante seis años alimentó el No Fun Festival hasta el pasado 2010, momento en el que los organizadores de este evento imprescindible en Nueva York decidieron tomarse un respiro.
Por último, una corriente muy interesante, revalorizada gracias al auge cultural y ecológico del sonido, es el paisaje sonoro. En los últimos años, resultado de la democratización de la tecnología, cada vez más accesible y con la que se puede alcanzar resultados brillantes sin tener que formar parte de un laboratorio científico, han aparecido diferentes perspectivas que van desde las radiografías puras del influyente Chris Watson, a los paisajes híbridos de Russell Haswell o Stephen Vitiello. En fin, el tema requeriría dejar a un lado el concepto de ruido “popular” y entrar de lleno en el del Arte Sonoro, una disciplina revalorizada gracias al premio otorgado recientemente a Susan Philipsz o a la cada vez más cotizada trayectoria del norteamericano Christian Marclay, y donde brilla a nivel internacional el español Francisco López. Sería otra historia, paralela a esta breve introducción sobre las diferentes estrategias del ruido entre la música popular de los últimos años.
Julio Gómez